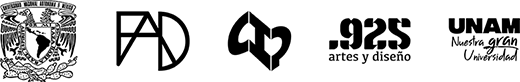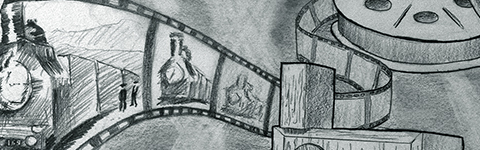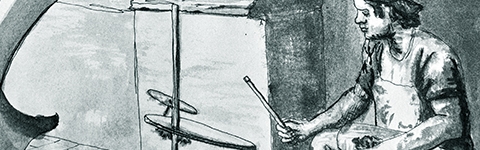Por. Mónica Eurídice de la Cruz Hinojos.
Nadie puede poner en duda que nuestro transcurrir en el mundo está sujeto a una realidad que nos fija y nos define. El espacio que habitamos, en donde somos y en donde transitamos, es ante todo un límite y a la vez una extensión. Lo sabemos de manera intuitiva, de hecho, casi no nos detenemos a pensar en ello. Nos movemos, nos trasladamos, interactuamos, abrimos espacios pequeños dentro de uno mayor al que normalmente llamamos territorio, país, ciudad, campo, o simplemente tierra. Incluso negamos nuestros espacios y nos llenamos de cercas, de fronteras, de bardas y de paredes, a veces a éstos les llamamos límites territoriales, colonias, casas, propiedad privada. Parcializamos nuestra realidad entre bordes físicos, lindes mentales e incluso divisiones emocionales.
Sin embargo la noción primaria sobre la vastedad del espacio percibido y experiencialmente vivido continúa siendo el último y verdadero margen entre lo externo y nuestros cuerpos, lugar donde se encuentra el territorio de lo interno. Ahí, entretejido en esta mínima y frágil realidad liminal, surge el paisaje.
La conceptualización del paisaje, natural o urbano, surge de una estructuración del espacio y de la realidad a partir de una percepción histórica y cultural. El sentido de nuestro entorno, la manera en que nos relacionamos con él, es parte no solo de un largo proceso de cómo vamos estructurando la realidad en nuestro cerebro, ni a través exclusivamente de una adaptación biosocial. El paisaje es consecuencia también de una percepción “simbólica” en donde vamos significando nuestro espacio vacío y ocupado, natural o creado, propio o ajeno, en un tejido resignificado constantemente, a partir de nuestra vivencia individual y colectiva, propia o narrada por alguien más.
Más allá de la simple acumulación de accidentes orográficos o hidrográficos, el paisaje descubre la historia del mundo y su transformación constante por la acción humana. En el paisaje están presentes las huellas de nuestra trascendencia y de nuestra intrascendencia. Desde las experiencias más antiguas el paisaje es parte de una lectura del mundo en donde nos ubicamos física, emocional y espiritualmente.
En ese sentido el paisaje es un ordenamiento de lo externo, es una manera de interpretar lo que está más allá de nosotros. Mirar es hacer paisaje. No hay paisaje por lo tanto sin la mirada que lo define, lo estructura y lo transforma.
Antes de la mirada solo hay montañas, árboles, edificios, nubes, pero no hay paisaje. La reconstrucción del espacio percibido en una realidad interiorizada hace que éste aflore, en la reconstrucción del recuerdo y de su apropiación a través del propio ser.
El artista no trabaja solo con la materia para generar materia, es decir no usa materiales y técnicas para representar “cosas”. Su búsqueda va más allá, el paisaje con el que nos devuelve su mirada es el paisaje asimilado. Es el reflejo del reflejo, es la “reflexión” del paisaje, que es movimiento y transformación constante.

El libro de artista (sea como sea que lo definamos) también explora el paisaje, un paisaje que se extiende o se contrae de modos diversos. La particular secuencialidad que le caracteriza, da cabida al uso amplio de técnicas y de lenguajes visuales, permite la construcción de capas de “paisaje”, de espacios propicios a la “impureza” y a la metamorfosis, en donde pueden mezclarse y sobreponerse texto, fotografía, dibujo, grabado, textil, materiales orgánicos, entre otros. Una estructura conceptual donde conviven la observación científica y la poética literaria y visual.
El paisaje dentro de estos libros se pliega, se desenrolla, cuelga, se llena de texturas, se dobla, se toca, se puede mirar de principio a fin, del final al principio, nos podemos quedar solo con un fragmento, con una pequeña parte, con una sola imagen. Es un paisaje que transitamos con todos los sentidos y que podemos transportar cuando lo cerramos.
Nada es igual. Las estaciones se suceden. El tiempo transcurre. El entorno cambia. Lo cambiamos. Nos cambia. El paisaje representado es ante todo el transcurrir de todos los paisajes percibidos. Esto lo sabe bien quien explora y revisita en el papel, en el metal, el barro, la tela, en las páginas de un libro de artista, en donde uno se sabe peregrino, habitante de diversos paisajes, no solo por las historias de vida que llevan a trasladarse constantemente, a repartir el tiempo entre diversos lugares, sino por las búsquedas conceptuales, por el constante e inevitable estar entre los márgenes de la mirada. ¶
(Publicado el 9 de noviembre, 2015)
Imágenes: Mónica Eurídice de la Cruz Hinojos fragmentos del libro de Artista “Cartografía de la Ausencia”, 2011