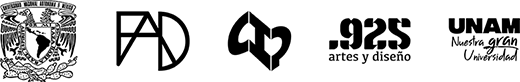Por Fabio Vélez.
La felicidad de la vida se busca sobre todo en el goce de la belleza, donde quiera que esta se muestra a nuestros sentidos y a nuestro juicio, la belleza de las formas y los gestos humanos, los objetos naturales y los paisajes, las creaciones artísticas e incluso científicas. Esta actitud estética hacia la meta de la vida ofrece escasa protección contra la amenaza de sufrimiento, pero puede resarcir de mucho.
Sigmund Freud
Supongo que muchos de los lectores reconocerán la siguiente escena de Manhattan (1979). Woody Allen, haciendo Woody Allen, aparece recostado en un sofá con una grabadora en su regazo. El motivo de esta autoentrevista no es otro que reunir ideas para un cuento. Apenas intimidado por las grandes cuestiones existenciales, el protagonista se interroga:
¿Por qué vale la pena vivir? Es una buena pregunta. Mmmm. Bueno, hay varias cosas que… que creo que hacen que valga la pena… Eh ¿cuáles? Bien, para mí… mmm, eh, yo diría… Groucho Marx, por decir una… Willie Mays… el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter y el “Potato Head Blues” de Louis Armstrong; las películas suecas, naturalmente… “La educación sentimental” de Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, las increíbles manzanas y peras de Cézanne… los cangrejos de Sam Wo’s… El rostro de Tracy…
Dejemos a un lado acaso lo más importante, el rostro de Tracy, y prestemos atención al resto de elementos incluidos en la lista. Prescindamos, además –una última concesión– del beisbolista Willlie Mays. Pues bien, si procediéramos raudos a la liquidación de un saldo esto sería lo que nos encontraríamos: cine, música, más cine (era previsible), literatura, cine nuevamente, pintura y gastronomía. En suma, arte.
Me vería muy ufano, ciertamente, si me atreviera a dar por sentado que estos ejemplos traídos por Allen (ejemplos, insisto, por los que merece la pena vivir) fueron escogidos por haber sido detonantes de emociones estéticas lo suficientemente intensas y extenuantes como para ser incluidas en el síndrome de Stendhal. Al síndrome le viene el nombre, como es harto sabido, por unas notas que Stendhal[1] recogió en su viaje a Italia y que Graziella Magherini[2], con destreza notoria, utilizó para su conceptualización psiquiátrica. Saliendo de la Basilica di Santa Croce (en Florencia), Stendhal relata:
Había llegado a ese grado de emoción en el que se tropiezan las sensaciones celestes dadas por las Bellas artes y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce, me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerme[3].
Algo aturdido y titubeante, al verse embargado por una belleza –que, en su exuberancia, se resistía a cualquier asimilación expedita y fácil–, Stendhal trata (como puede) de narrarnos esta singular experiencia estética. Es justo por este motivo geográfico que algunos, no satisfechos con la denominación inicial, han preferido reasignarle un nuevo nombre: el síndrome de Florencia[4]. Más allá de las denominaciones (ha habido alguna más), lo que me interesa para este texto es el ensayo de un síndrome distinto y disímil precisamente por intentar dar cuenta de una experiencia adversa a la aquí presentada. Me refiero ya en concreto a lo que denominaré, a falta de un nombre mejor, el “síndrome de Selene Sepúlveda”.
El nombre, así como la materia prima para tratar de construir este trastorno, proviene de una novela de Enrique Serna, titulada Señorita México (1987). Allí la protagonista, una Miss venida a menos, es traicionada por un periodista que retoca y edita sus declaraciones para obtener un reportaje todo lo sórdido y sensacionalista que uno pueda imaginarse. Profundamente humillada, al verse biografiada como un juguete roto más del mundo de la farándula, Selene Sepúlveda decide cortar por lo sano, y vuelve al departamento para arreglar su despedida. Emulando a partes iguales, sin saberlo ni pretenderlo, los suicidios de Anne Sexton y Sylvia Plath, es decir, esperando impertérritamente, con una copa en la mano, esa apacible y poética muerte por inhalación de gas, Selene Sepúlveda vacila por unos instantes de la conveniencia de su plan. Barajando una excusa para el arrepentimiento, se acerca al rellano de una ventana a la búsqueda de alguna nota de esperanza, un mínimo asidero de sentido, y sólo observa la calzada Zaragoza, su familiar paisaje urbano. Es entonces cuando se rearma de valor y decide proseguir con su designio inicial. Este es el pasaje:
A las seis de la tarde, por la calzada Ignacio Zaragoza pasaba una larga fila de camiones que se dirigían a Puebla o a Veracruz, cargados de cemento, gallinas, pasajeros, petróleo. Abrió la ventana para contemplar la parsimonia de los obreros que cruzaban la calle despacio, sin miedo a ser atropellados, y la vinatería profusamente iluminada donde una teporocha se había acostado a dormir la mona. Se dispuso a ver la ciudad por última vez después de borronear varias notas con el tradicional “no se culpe a nadie”. Entonces tuvo una crisis de arrepentimiento y se levantó decidida a romper la ventana. Estuvo a punto de quebrarla, pero el espectáculo abrumador del Distrito Federal en el crepúsculo, con las antenas de televisión apuñalando al cielo y el horizonte cerrado por un telón de humo, la convenció de que sería mejor detener el golpe y resignarse a la muerte[5].
Al leer este pasaje, momento dramático que se despacha en las primeras páginas de esta novela anacrónica, uno no puede dejar de preguntarse, en un ejercicio contrafáctico (estéril en la Historia, pero no en la literatura), qué hubiera sido de la protagonista de haberse asomado al alfeizar de la ventana y haber divisado, pongamos por caso, los Campos Elíseos (de Polanco o de París). No lo sabemos y no lo sabremos nunca. Sí conocemos, sin embargo, su contradictoria experiencia de niña, en la casa paterna, en Tacubaya:
Indignada, celosa, odiando la dictadura de los adultos, subía a ventilar su desilusión a la azotea, donde se torturaba mirando las torres del Castillo de Chapultepec. Su magnificencia, comparada con el tétrico bosque de antenas y jaulas de tender, la hundía en la autocompasión. Era la cenicienta, pero sin hada madrina que la sacara del purgatorio[6].
Podríamos decir, de esta segunda experiencia, que al menos la cenicienta puede soñar con lo que ve, mantener un resquicio de esperanza. ¿Tenía sentido mantener esa misma esperanza o una sucedánea ya de adulta y sin ningún señuelo a la vista? Mujer viajada, gracias a los certámenes de belleza y a los contratos de representación y publicidad que vinieron con ellos, pudo conocer ciudades inigualables como Nueva York, París o Roma. Nada casualmente, será justo en Italia donde, como Stendhal, se impresionará ante un arte que la dejará, al igual que a una de sus acompañantes (la Miss Costa Rica), completamente “alelada”[7].
En el discurso que le escribieron, y que recitó con convencimiento, para el concurso de Señorita del Distrito, Selene Sepúlveda ya había defendido la necesidad de romper el destino aciago de esta ciudad interpelando a los citadinos a involucrarse en la construcción de una ciudad “más limpia, mas bella y más digna”[8]. Y es que lo cortés, como dice el refrán, no está reñido con lo valiente. La propia Selene reconoce, en las declaraciones al periodista, que la provincia no es opción para ella pues virtudes tales como la privacidad, la diversión y el arte allí escasean, y sólo en la ciudad éstas pueden disfrutarse, si bien al inmódico precio del tráfico, la contaminación y la violencia. Llama, en este sentido, la atención el hecho de que la protagonista denuncie en repetidas ocasiones la contaminación, a la que el habitante de la ciudad se ve sometido en todos sus semblantes, a saber, visual, acústica y olfativa: “…el espectáculo abrumador del Distrito Federal en el crepúsculo, con las antenas de televisión apuñalando al cielo y el horizonte cerrado por un telón de humo”[9], “Voy a cerrar la ventana, no vaya a ser que se grabe el ruido de los camiones. Odio esta maldita calzada, cada vez que pasa un tráiler siento que tiembla”[10], “Sí, uno se queja mucho del tráfico, del esmó (sic)…”[11].

Tras esta lectura, sería pertinente cuestionarse la posibilidad o no de un “síndrome de Selene Sepúlveda”. Pues bien, si tuviera que aventurar una definición y unos síntomas, diría algo parecido a esto: este síndrome aparece cuando, en el caso de las ciudades, éstas están articuladas –arquitectónica, paisajística y urbanamente– de tal manera que no sólo no despiertan ninguna emoción estética en el espectador, sino que, todavía peor, pueden conducirlo a un hartazgo vital perfectamente compatible con acusados cuadros depresivos. Este escenario puede verse agravado por las distintas contaminaciones (visual, acústica, olfativa) al saturar las capacidades de los sentidos y entumecer todavía más si cabe sus usos estéticos. Algunos de los síntomas pueden reconocerse en los siguientes:
- Merma en la capacidad de asombro para lo más inmediato y ordinario.
- Aumento de la inmovilidad comprobable en la reducción de los trayectos pedestres o en una reclusión injustificada en el hogar.
- Disminución de los enfoques visuales con gran profundidad de campo.
- Hipoacusia relacionada con el ruido, proveniente de la ciudad o de altavoces y cascos o audífonos.
- Hiposmia derivada de la contaminación, el uso de máscaras, fragancias ambientales y perfumes.
Juan Villoro relata, en sus crónicas sentimentales sobre la Ciudad de México, la siguiente anécdota relacionada con la delegación Iztapalapa:
Mi director de tesis, Federico Nebbia, sociólogo argentino que había estudiado en el arbolado Harvard (…) acuñó un aforismo para sobrellevar aquel precario entorno [UAM-Iztapalapa]: “La única forma de sobreponerse a un lugar desagradable es vivir en él”[12]
Detrás de esta máxima, con visos de profecía autocumplida, se guarece una actitud de raigambre estoica que es, hasta donde alcanzo, buenamente objetable. Por decirlo rápido y pronto, si transformar la necesidad en virtud es muestra probada de sabiduría, esta parece dejar de serlo cuando se exceden ciertos umbrales sádicos. Es justo por ello que, para los más inconformistas, el referido aforismo pueda sonar decepcionante. ¿Y si vivir no fuera suficiente, y sobreponerse exigiera algo más? Pienso, por ejemplo, en la voluntad de cambiar ese lugar desagradable. Es más, de no ser lo anterior viable, ¿no sería igual de legítimo ensayar alguna suerte de escapada?
Carlos Monsiváis, con su certero ojo de antropólogo de la urbe, dejaba caer en Los rituales del caos la siguiente observación: “Siempre se vuelve a la gran explicación: pese a los desastres veinte millones de personas no renuncian a la ciudad y al Valle de México, porque no hay otro sitio adonde quieran ir y, en rigor, no hay otro sitio adonde puedan ir”[13]. Dejando al margen las razones progresistas y posapocalípticas aducidas por Monsivaís, tengo para mí que sólo la segunda, mas no la primera, podría fungir como contraargumento de peso a la salida escapista y, en no menor medida burguesa, poco antes por mí planteada. Pero, insisto, sólo la segunda.
Y es que la ciudad contiene muchas ciudades en su interior (léase: colonias), y no todas pueden, ni merecen, ser medidas por el mismo rasero. Probablemente, sólo para unos pocos resulte ventajoso el cómputo final entre ventajas y horrores porque sólo para esos pocos, los más privilegiados, sea posible extraer del caos las recompensas que permitan resarcir las sensaciones de vida invisible. ¶
(Publicado el 13 de agosto de 2019)
Fuentes de consulta:
- Monsiváis. (1995). Los rituales del caos. Era. México.
- Serna. (2015). Señorita México. Seix Barral. México.
- B. Stendhal (1999). Roma, Nápoles y Florencia. Traducción, introducción y notas de Jorge Bergua. Pre-Textos. Valencia.
- Villoro (2018). El Vértigo horizontal. Almadía. México.
[1] Henri Beyle (Grenoble, 1783–París 1842). Escritor francés, más conocido por su seudónimo Stendhal.
[2] Graziella Magherini. (Florencia, 1927). Psiquiatra italiana, también experta en historia del arte.
[3] H. B. Stendhal (1999). Roma, Nápoles y Florencia. Traducción, introducción y notas de Jorge Bergua. Pre-Textos. Valencia. p. 266.
[4] El Síndrome de Stendhal se ha definido como una enfermedad psicosomática, la cual se manifiesta cuando un individuo contempla obras de arte, y se enfatiza aún más si se localizan un gran número de ellas concentradas en un mismo emplazamiento. Los síntomas que recoge este síndrome serían tales como vértigo, confusión, pérdida del conocimiento, elevado ritmo cardíaco o incluso alucinaciones. Este síndrome –también denominado “Síndrome de Florencia” o “estrés del viajero”– se ha convertido en toda una referencia de la reacción romántica ante la saturación de belleza y el goce artístico. https://www.elestudiodelpintor.com/2015/04/el-sindrome-de-stendhal-o-sindrome-de-florencia/
[5] E. Serna. (2015). Señorita México. Seix Barral. México. pp. 11-2.
[6] Ibid., p. 198.
[7] Ibid., pp. 112-3.
[8] Ibid., p. 142.
[9] Ibid., p. 12.
[10] Ibid., p. 105.
[11] Ibid., p. 138.
[12] J. Villoro (2018). El Vértigo horizontal. Almadía. México. p. 273.
[13] C. Monsiváis. (1995). Los rituales del caos. Era. México, p. 20.