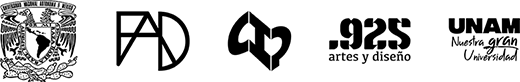Por Fabio Vélez, Esmeralda Gaona Estudillo, Santiago Echarri Cotler y Sara Laura Díaz Jiménez[1].
¿Por qué solemos identificar el paisaje con esas praderas suizas que suelen utilizar los publicistas para vendernos productos orgánicos? ¿Por qué, en cualquier caso, damos por hecho que la ciudad es incompatible con el paisaje y que éste sólo podría encontrarse fuera de ella? ¿Por qué el paisaje suele gozarse en tiempo de ocio o en viaje turista? ¿Hay sólo paisaje en la “naturaleza”? ¿Y en el campo, en el mundo rural? ¿Son lo mismo? ¿Y el paisaje, puede ser feo? ¿Existen paisajes naturales feos? ¿Y rurales? ¿Y urbanos? ¿Acaso no son casi todas las ciudades bellas en la noche y feas a la luz del día? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿El paisaje cómo se percibe y aprecia? ¿Con qué sentidos? ¿Vemos el paisaje? ¿Lo escuchamos? ¿Lo olemos? ¿No? ¿Carecen los invidentes de paisaje? Estas y otras preguntas están detrás de nuestra pregunta: ¿Existen los paisajes olfativos?
I. Pero antes: ¿qué es el paisaje? O mejor: ¿qué no es?
Comencemos. Un lugar o espacio considerado desde el punto de vista de sus características físicas no es propiamente un paisaje; tampoco lo es la suma de sus elementos, por mucho que la naturaleza los haya modelado; el paisaje, muy por el contrario, tiene que ver más bien con la relación que establecemos con nuestro entorno. J. Maderuelo lo ha expresado acertadamente al tener que distinguir, para dar cuenta de esta diferencia, entre “paraje” y “paisaje”:
El término “paraje” designa un sitio o lugar dispuesto de una manera determinada. Pero para que esos elementos antes nombrados adquieran la categoría de “paisaje”, para poder aplicar con precisión ese nombre, es necesario que exista un ojo que contemple el conjunto y que se genere un sentimiento, que lo interprete emocionalmente (…) Por lo tanto, la idea de paisaje no se encuentra tanto en el objeto que se contempla, sino en la mirada de quien contempla. No es lo que está delante, sino lo que se ve[2].
El paisaje, por mor de lo anterior, exige a su vez que nuestra relación con el lugar deje de ser utilitaria, para que pueda habilitarse una predisposición a la experiencia estética. Calvo Serraller lo ha ilustrado de manera insuperable:
Alguien que está agobiado por sacar rentabilidad a la tierra no puede contemplar con entusiasmo su belleza; y así nos lo prueba la historia de la apreciación estética de la naturaleza. Hace falta que el hombre se libere de esa carga onerosa y pueda mirar a su alrededor sin la preocupación de que una tormenta o la sequía arruinen su economía para que pueda realmente recrearse en fenómenos como la lluvia, el crepúsculo, la aurora o la variedad de luces y tonalidades que dejan las estaciones a su paso[3].
Sea como fuere, casi todos los teóricos del paisaje han coincidido en el hecho de que no hay mejor prueba para dar con el origen del paisaje que acudir a la lengua. En occidente, por ejemplo, las raíces lingüísticas para nombrar el paisaje ya sean de procedencia latina (paesaggio, paysage, paisaje…) o germánica (Landschaft, landscape, landskip…), han puesto de manifiesto la referencia al territorio en términos de su “aspecto”. Esto, por su parte, guarda perfecto sentido con cómo, en nuestra tradición (aunque no necesariamente en otras), el paisaje y la pintura han ido de la mano. No es casualidad, así pues, que utilicemos la misma palabra para designar tanto un entorno real (como cuando, desde el Nevado de Toluca o el Valle de Guadalupe, decimos aquello de “¡qué paisaje!”) cuanto la representación de ese entorno (piénsese, por ejemplo, en un “paisaje” de Poussin o Velasco). Efectivamente, nos servimos de la misma palabra en sendos contextos y, justo por ello, es crucial valorar en toda su medida el importantísimo papel auspiciado por el arte en general, y la pintura muy en particular. No en vano, esta última nos enseñó a ver y nos permitió apreciar lo que antes simplemente no veíamos; supuso, qué duda cabe, una inmejorable escuela de la mirada[4].
Con estas credenciales, no sorprende que la visión y la mirada hayan permeado el discurso teórico de los paisajistas, pues, no por casualidad, han fungido como puertas de acceso para relacionarnos estéticamente con nuestro entorno[5]. Ahora bien, y a pesar del ocularcentrismo que esta teoría entraña, ¿es el paisaje dominio exclusivo de la mirada o puede darse igualmente en otros sentidos?
Intentar dar una respuesta a esta pregunta nos obligaría, antes que nada, a tener que replantear el uso de los sentidos y su desigual jerarquía; de hacerse esto último, tal vez pudiera despejarse una oportunidad para pensar y escribir una historia distinta a la que comúnmente se nos ha contado.
II. La historia entre la teoría y los sentidos es una historia de múltiples desencuentros y reacomodos. Y aunque por lo común, en esta relación, los sentidos siempre han ocupado un lugar secundario, sólo la vista (y puntualmente oído) parece haber escapado a esta condición ancilar. Que lo anterior es cosa cierta e indubitable se evidencia en el papel que la visión ha ejercido a la hora de modelar metafóricamente el marco conceptual del intelecto y el pensamiento[6].
Sin embargo, es de justicia reconocer también que la visión tiene su historia, y que su prevalencia no siempre ha representado un monopolio sobre el resto de los sentidos[7]. Lo evidente, en todo caso, es que los sentidos denominados vulgarmente corporales –el gusto, el tacto y el olfato– fueron perdiendo presencia en el espectro sensorial, hasta llegar un punto en el que su único reconocimiento legítimo resultaba del goce de placeres empíricos y el refinamiento de su uso.
Esta apreciación no es baladí, pues delata a su vez una diferenciación de los sentidos en virtud de su potencialidad estética. Entiéndase esto: del mismo modo que hay sentidos intelectuales y corporales, es lógico que de estos se sigan, a su vez, sentidos estéticos y no estéticos, artísticos y no artísticos[8]. Pues bien, identificar adecuadamente el entramado de esta taxonomía puede resultar crucial puesto que, en ella, según creemos, se podría jugar la posibilidad de que los “sentidos corporales” pudieran recobrar toda su dignidad estética. Para todo ello seguiremos de cerca los pasos seguidos por Kant en su Crítica del juicio.
Lo primero que conviene tener presente es que, cuando Kant sostiene que lo bello no puede oler, lo que está cuestionando es la legitimidad de los “sentidos corporales” para emitir un juicio estético[9]. La razón, por él esgrimida, es que en el uso de estos sentidos siempre impera, tácita o explícitamente, la satisfacción de un placer o un interés particular y, por tanto, no es posible obtener de ellos más que la mera opinión de algo. Por este motivo, Kant distingue entre “juicios de gusto” y “juicios estéticos”, reservando los primeros para los “sentidos corporales”, habida cuenta de su irreductible parcialidad. La pregunta, entonces, se impone de suyo: ¿cómo alcanzar la universalidad que el juicio estético pretende, desde la subjetividad que toda experiencia comporta?
Para salir del atolladero, Kant diferencia, a su vez, entre dos tipos de placeres: lo bello y lo agradable. Pues bien, lo bello, en tanto es entendido por Kant como un placer desinteresado −exento, por tanto, de los sesgos antes señalados−, estaría en condiciones, ahora sí, de cumplir con la pretensión de universalidad que sería esperable de los “juicios estéticos”[10]. Por eso, dirá Kant, cuando declaramos que algo es bello «se exige a los otros exactamente la misma satisfacción; juzga, no sólo para sí, sino para cada cual, y habla entonces de la belleza como si fuera una propiedad de las cosas» (cursivas nuestras)[11]. Lo agradable, por el contrario, representaría la satisfacción de un placer personal, singular y privativo, susceptible de emitir juicios allí donde el placer «se limita sólo a su persona»[12].
De lo anterior podemos inferir por qué el tacto, el gusto y el olfato, en detrimento de la vista y el oído, parecen haber quedado proscritos del pensamiento estético y desterrados de la producción artística. Y esta marginación no sólo se ha expresado en el pensamiento filosófico, es importante subrayarlo, sino también en la historia cultural[13]. Pero ¿es tan tajante esta división entre sentidos, juicios y placeres estéticos? ¿Ciertamente no es posible un uso estético de los sentidos corporales?
III. Hagamos el intento con el olfato. Pero, antes que nada, para replantear cualquier sentido es necesario, como paso previo, entender su funcionamiento. Procedamos, entonces: ¿cómo funciona el olfato?
En la nariz se halla el área de recepción de estímulos químicos olorosos, en el epitelio olfativo, un tejido delgado que recubre los huesos de la cavidad nasal se sitúan las neuronas sensoriales olfativas […] donde ocurre la interacción inicial entre el compuesto volátil y el sistema nervioso[14]
¿Qué pasa después? Pues bien, la energía química de la unión generada por las moléculas de olor, al encajar en los correspondientes receptores olfativos, se transforma en una señal eléctrica que desencadena una serie de respuestas. Pensemos en nuestro olor favorito, ¿somos capaces de reconocerlo? Casi con toda certeza. ¿Seremos capaces de describirlo sin echar mano de las palabras que aluden a los objetos en cuestión (olor a rosa, a naranja, etc.)? Probablemente no y, en todo caso, con suma dificultad. Y es que, a pesar de estar ligado tan íntimamente a nuestra historia personal, pareciera que el olfato es un “sentido mudo”. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a la peculiar ruta que recorren las señales olfatorias al transitar, en primer lugar, por la amígdala y tener que lidiar con las emociones, para después, en el hipocampo, tener que hacerlo con los recuerdos; y es que, como dijo alguna vez Helen Keller, el olor es un hechicero poderoso que nos transporta a miles de kilómetros y hacia todos los años que hemos vivido. Lo curioso, empero, es que estas señales pasen de largo por la zona cerebral encargada del lenguaje[15]. ¿Por qué debería llamar esto nuestra atención? Por lo siguiente: al sortear el lenguaje y empaparse al mismo tiempo de emociones vinculadas a recuerdos, ¿no resultarán los olores, al menos los verdaderamente significativos, intransferibles e incomunicables? Y de ser este hermetismo, ¿no se comportarían como los lenguajes privados? Pero ¿todos?
Tal vez no esté de más, en este punto, dejarnos guiar por la historia. Regresemos en el tiempo a 1539, año en el que el rey Francisco de Francia promulgaba un edicto donde se prohibía la basura en las calles de París, y se perseguía en toda vía pública el vertido de restos de animales, heces y orines humanos o cualquier otro desperdicio que contribuyera a degradar el aspecto olfativo de la ciudad. No satisfecho con la letra de la ley, o más bien sabedor de que ésta no se cumpliría por gracia y sin resistencia, se encargó de que una “policía de la mierda” vigilase y castigase a todo aquel que mostrara oposición al cambio de los nuevos usos y costumbres. Ahora bien, ¿la ley “respondió” a un malestar previo, o la ley “creó” ese malestar, extraño a la sazón?[16] Tal vez encontremos respuesta a esta pregunta, siglos más tarde, en palabras del gran cronista del Paris del XIX, Louis-Sébastien Mercier:
Se bebía el agua hace ya veinte años sin prestarle gran atención; pero desde que la familia de los gases, la raza de los ácidos y de las sales aparecieron en el horizonte (…) por doquier se armaron en contra del mefitismo. Esta palabra nueva resonó como un formidable toque a rebato; se advirtieron por todas partes los gases malhechores, y los nervios olfatorios se volvieron de una sensibilidad sorprendente.[17]
Esta anécdota pone de manifiesto, como pocas, la construcción cultural e histórica de los olores. En esta cita podemos comprobar cómo la autoridad de la ciencia, y no la de un rey y su corte, es la que impone ahora un nuevo régimen olfativo. Lo que vendrá después es el relato bien documentado del proyecto higienista: ventiladores de fosas sépticas, mecanismos de combustión, cal, arquitecturas ideadas para la circulación del aire, nuevas normas sanitarias en cárceles y hospitales, y un largo etcétera. Pero sigamos con las preguntas pendientes.
Esos olores, explicitados por la ley e impuestos a la fuerza, ¿serían, siguiendo a Kant, “desagradables” o “feos”? Nosotros creemos y defendemos que son feos. Sí, feos. ¿Por qué? Porque la desodorización que impulsó el higienismo estaba destinada fundamentalmente, aunque no sólo, al espacio público. Y en éste los olores son ineluctablemente compartidos, es decir, los reconocemos porque los hemos previamente normado e interiorizado en un largo, aunque por lo general inadvertido, proceso de socialización. Efectivamente, allí donde los olores dejan de ser desagradables (o agradables), los olores trascienden igualmente las historias personales. Y esto sólo sería posible si compartiéramos alguna suerte de imaginario olfativo.
¿Qué nos revela, entonces, la historia de los olores? Nos descubre una pista, una idea que podría ser fácilmente ignorada, como el que ignora el sol bajo su luz cegadora, pero que ya no puede ser silenciada por mucho más tiempo, a saber, que el olor también es fenómeno cultural. Así pues, digámoslo ya con todas las letras, los olores pueden ser y de hecho son no sólo subjetivos y biográficos, como dictaba la tradición, sino también construidos y sociales; partícipes, en suma, de una intersubjetividad que buenamente podría ajustarse a las estrictas condiciones que Kant imponía a los sentidos y juicios estéticos. Atrás queda, por tanto, el excesivo encorsetamiento que reprimió la posibilidad de un despliegue distinto al acontecido para el olfato y el resto de los sentidos corporales. Para el caso que nos concierne, al liberarse el olfato de sus ataduras restrictivas, nuevas relaciones de apreciación sensible con el espacio emergieron[18]. Y con ellas, y esto es lo importante, la posibilidad también de paisajes olfativos.
IV. Y, aceptado lo anterior, la historia del olfato presenta en su despliegue particular algunos puntos de inflexión desconcertantes que, sin duda alguna, bien merecerían alguna reflexión. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con una coincidencia que se nos antoja toda menos casual. En este sentido, llama poderosamente la atención que la división entre stercus (olor en la esfera pública) y screta (en la doméstica), “creada” por el edicto de 1539, coincida en el tiempo con la aparición de la palabra “perfume” como contraparte a screta, sin que la época haya evidenciado la necesidad de inventar una palabra equivalente para stercus (¿perfume público?). Pero esta inquietud, insistimos, la aplazamos para otra ocasión.

En todo caso, allana el terreno para presentar otra flexión capital en la historia del olfato y los olores en la que sí nos detendremos, y con la cual deseamos terminar. Para ello tendríamos que avanzar en el tiempo hasta el siglo XIX. Resulta de interés hacer una parada en estas fechas para considerar seriamente un hecho que, a nuestro juicio, resulta inescrutable: ¿cómo es posible que hayamos tenido que esperar prácticamente al siglo XXI, cuando ya había condiciones en el XIX, para encontrar las primeras teorizaciones acerca del “paisaje olfativo”[19]? ¿A qué se debe, pues, esa dilación inexplicable?
Para tratar de responder a estas preguntas, creemos que es importante volver sobre el 1800 de la mano de Alain Corbin. Según él, en esas fechas acontecen dos hechos importantes que no deberían pasarnos desapercibidos: el primero de ellos está relacionado con la obsolescencia del sentido del olfato, tras el éxito arrollador de la revolución pasteuriana[20]; el segundo tiene que ver con la desodorización efectiva del espacio público y privado, fruto de la implementación sistemática de políticas higienistas[21]. Pues bien, la concatenación de estos hechos, asumible desde otras disciplinas, entraña una auténtica paradoja al ser examinada desde una perspectiva estética. Dicho en breve: se despeja una vía que, al mismo tiempo, se clausura. ¿En qué sentido? En el siguiente: justo en el momento en que el olfato quedaría liberado de sus fines utilitarios, y por lo tanto abierto a otros usos inauditos como el estético, ¡se nos priva de los propios olores!, es decir, de esa materia prima necesaria para propiciar cualesquiera otras experiencias. Hemos pasado, por decirlo así, de un olfato que ya no sirve para nada a una nariz que ya no huele nada. Y todavía hay más y peor: hemos identificado esa ausencia de olor como algo agradable.
¿Cómo se explica esta historia? ¿Cómo es posible que hayamos desodorizado la realidad justo cuando estábamos en las mejores condiciones para habilitar un uso desinteresado del olfato y, por lo tanto, estético? ¿Se esclarece así la demora que hemos soportado en el uso de los olores por parte del arte? En cualquier caso, ¿estaría esta historia detrás del aplazamiento de la conceptualización del paisaje olfativo? Podría ser.
Lo cierto es que tanto en el ámbito del arte como en el del mercado todavía son escasos las obras y los productos que emplean los olores con fines estrictamente, y no espuriamente, estéticos[22]. Y eso ya puede constituir un síntoma. Sea como fuere, lo cierto es que la categoría de paisaje olfativo todavía hoy sigue siendo marginal, incluso en contextos en los que uno esperaría mayor receptividad y apertura como, por ejemplo, en las Facultades de Arquitectura y Arquitectura de Paisaje. Y, probablemente, la promoción y el desarrollo no haya que esperarlos precisamente por estos lares. A este respecto, quizá fuera pertinente apropiarnos de unas reflexiones de A. Roger, si bien en su caso destinadas a ampliar la noción de paisaje bucólico-natural:
¿Disponemos de modelos que nos permitirían apreciar lo que tenemos ante los ojos? Parece ser que no (…) Todavía no sabemos ver nuestros complejos industriales, nuestras ciudades turistas, el poder paisajístico de una autopista. Somos nosotros los que tendremos que forjar los esquemas de visión que nos los conviertan en estéticos.[23]
Pues bien, mutatis mutandis, probablemente también seremos nosotros los que tendremos que modificar y ampliar nuestros esquemas de olfacción y estos, como nos ha dado perfecta cuenta la historia del paisaje (al menos en nuestra tradición), podrían ser suministrados por el arte[24]. Ante el flagrante desamparo in nasu que venimos padeciendo, necesitamos un arte de los olores que nos enseñe a oler paisajes olfativos, de la misma manera que en el siglo XVI nos ayudamos de la pintura para ver paisajes visuales.
Volvamos a las preguntas de nuevo: ¿Podremos algún día apreciar los paisajes olfativos que nos rodean? ¿Y diseñarlos? Sea o no el arte el mecanismo para catalizar estos cambios, algo nos estaremos acercando al día en que empecemos a utilizar el aparato conceptual estético para dar cuenta de los olores (bello, feo, sublime, etc.). Y todavía estamos lejos de que se normalicen estos usos lingüísticos. ¶
(Publicado el 12 de febrero de 2020)
Referencias
- Calvo Serraller, F., “Concepto e historia de la pintura del paisaje”, en Arnaldo, J.; Ashton, D.; Bettagno, A.; et al. (1993). Los paisajes del Prado. Nerea, Madrid
- Clair, J., De immundo, Arena Libros, Madrid, 2007
- Corbin, A., El miasma o el perfume, F.C.E., México, 1987
- Febvre, L. El problema de la incredulidad en el siglo XVI, UTEHA, México,
- Henshaw, V., Urban Smellscapes, Routledge, N. York, 2014
- Kant Crítica del juicio, trad. García Morente, Porrua. México
- Korsmeyer, C., El sentido del gusto, Paidós, Barcelona, 2002
- Laporte, D., Historia de la mierda, Pre-textos, Madrid, 1998
- López Mascaraque, L. y J. Alonso, El olfato, La Catarata, Madrid, 2017
- Maderuelo, J., El paisaje: génesis de un concepto, Abada, Madrid, 2005
- Maderuelo en “El paisaje urbano”, Estudios geográficos, Vol. LXXI, 269, 2010
- Pallasmaa: Los ojos de la piel, Gustavo Gili, Barcelona, 2015
- Roger, Breve tratado del paisaje, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007
[1] Este artículo no hubiera sido posible si Eduardo Peón, secretario técnico de la Licenciatura de Arq. del Paisaje (FA UNAM), no me hubiera brindado la oportunidad de ensayar un formato de seminario de investigación en una optativa del Plan de Estudios. Last but not least, a mis alumnos Esmeralda Gaona Estudillo, (Estado de México, 1996), Santiago Echarri Cotler (Ciudad de México, 1996), Sara Laura Díaz Jiménez (Ciudad de México, 1996), integrantes del Seminario sobre el Concepto de paisaje (Coordinado por Fabio Vélez Bertomeu) –todos ellos alumnos de la Facultad de Arquitectura, UNAM–, por enseñarme más a mí que yo a ellos. (Nota de Fabio Vélez).
[2] Maderuelo, J., El paisaje: génesis de un concepto, Abada, Madrid, 2005, pp. 37-8.
[3] Calvo Serraller, F., “Concepto e historia de la pintura del paisaje”, en AA.VV., Los paisajes del Prado, Nerea, Madrid, 1993, pp. 11-2. Y, no por caso, como ha advertido A. Berque, esta clase ociosa va a ser urbana y el espacio privilegiado desde el cual se va a potenciar esta nueva mirada no va a ser otro que la ciudad: «Se van a desarrollar ciudades y una clase ociosa apta para contemplar la naturaleza en lugar de transformarla laboriosamente con sus manos (…) Hacer trabajar a los demás fue esencialmente y durante milenos hacerles trabajar la tierra. De ahí surgieron las ciudades y fue, por tanto, a partir de las ciudades desde donde se pudo dirigir la mirada desinteresada al entorno», El pensamiento paisajero, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009, p. 40. Esto podría dar lugar a pensar que, en rigor, no podría existir el “paisaje urbano”. Pero no es el caso, como nos ha advertido, por ejemplo, J. Maderuelo en “El paisaje urbano”, Estudios geográficos, Vol. LXXI, 269, 2010, pp. 575-600.
[4] Sobre este aspecto se han demorado largo y tendido Roger y Maderuelo en las obras aquí citadas.
[5] Incluso para un teórico del paisaje como R. Milani, que infravalora el rol del arte y la pintura en la construcción de la mirada paisajística, el sentido de la visión permanece incuestionable, El arte del paisaje, Biblioteca Nueva, Madrid, 2015, pp. 50 y 61.
[6] Como escribe J. Pallasmaa: «el conocimiento ha pasado a ser análogo a la visión clara y la luz a metáfora de la verdad», Los ojos de la piel, Gustavo Gili, Barcelona, 2015, p. 19.
[7] Según L. Febvre, por ejemplo, antes del S. XVII la vista no era lo primero ni el más importante de los sentidos, pues «ante todo, [el mortal común del S. XVI] oye y huele, aspira los oreos y capta los rumores», El problema de la incredulidad en el siglo XVI, UTEHA, México, p. 375.
[8] Korsmeyer, C., El sentido del gusto, Paidós, Barcelona, 2002, p. 63 y ss.
[9] Se entenderá con este ejemplo: ¿acaso decimos de un perfume, una comida o una textura que son bellos (o feos, kitsch, grotescos, etc.)?
[10] Especifica Kant: «Pues cada cual tiene conciencia de que la satisfacción en lo bello se da en él sin interés alguno, y ello no puedo juzgarlo nada más que diciendo que debe encerrar la base de la satisfacción para cualquier otro, pues «no fundándose en una inclinación cualquiera del sujeto (ni en cualquier otro interés reflexionado), y sintiéndose, en cambio el que juzga, completamente libre, con relación a la satisfacción que dedica al objeto, no puede encontrar, como base de la satisfacción, condiciones privadas algunas de las cuales sólo su sujeto dependa, debido, por lo tanto, considerarla como fundada en aquello que puede presuponer también en cualquier otro», Crítica del juicio, trad. García Morente, Porrúa. México, p. 258.
[11] Ibid., p. 260.
[12] Ibid., p. 259.
[13] Probablemente, el primero en advertir y legitimar el tópico (animalidad-olfato) fue Freud en El malestar en la cultura, a partir de la tríada civilizatoria “belleza, limpieza y orden”. Prueba de lo anterior es que todos aquellos que han escrito sobre este particular se han visto en la obligación de pasar por él, ya sea para reafirmarse o para posicionarse en contra.
[14] López Mascaraque, L. y J. Alonso, El olfato, La Catarata, Madrid, 2017, p. 12.
[15] Ibid., pp. 12 y ss.
[16] Laporte, D., Historia de la mierda, Pre-textos, Madrid, 1998, pp. 44 y 52.
[17] Corbin, A., El miasma o el perfume, F.C.E., México, 1987, p. 71.
[18] Habría que decir: pese a los teóricos urbanos. Es por ello, a nuestro ver (y por citar a dos clásicos), que H. Lefebvre se equivoca cuando, en la producción del espacio, relega el olfato en razón a su pretendida “indecodificabilidad”, de un modo parejo al de K. Lynch, cuando en la ordenación semiótica de la ciudad, sólo contempla la posibilidad de un ordenamiento urbano en términos visuales.
[19] Hasta donde creemos, es N. Poiret la primera en presentar, aunque todavía de manera precaria, la noción de “paisaje olfativo”. Inspirándose en el “paisaje sonoro” de Murray Schafer (60’s), señala la autora en un breve articulo: «¿No podríamos inventar nosotros un smellscape, un “paisaje olfativo”? Éste estaría conformado por el conjunto de fenómenos olfativos que permiten, más allá de la visión, una apreciación sensible y estética en el espacio», “Variations sur les paysages olfactifs”, Ambiances architecturales et urbaines, Editions Parenthèses, Marseille, 1998, num. 42/3, p. 186.
[20] Escribe A. Corbin: «La desaparición del papel patógeno de la hediondez reconforta el retroceso de la olfacción dentro de la semiología clínica; el médico ha cesado de ser el analista privilegiado de los olores», op. cit., p. 242.
[21] Señalamos lo de público y privado, porque en lo referente al espacio público, Laporte ha dado cuenta de los inicios de este proyecto, si bien con un éxito ambivalente, a partir del S. XVI. Corbin nos confirma la consumación del plan con su extensión en la esfera doméstica en el XIX, ibid.., p. 158.
[22] Es el caso de este monográfico de V. Henshaw, Urban Smellscapes, Routledge, N. York, 2014
[23] A. Roger, Breve tratado del paisaje, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, pp. 121-2. Esta posición ha sido replicada por A. Berque, op. cit., pp. 87 y ss., a nuestro ver con un argumento idealista.
[24] No es producto del azar que la mayoría de las categorías estéticas en nuestra tradición sean visuales. Ciertamente, hemos tenido que esperar a las últimas décadas del siglo pasado para que el arte empiece a operar con olores y sólo así se entiende la aparición de nuevas categorías como la de lo “inmundo”, véase J. Clair, De immundo, Arena Libros, Madrid, 2007.