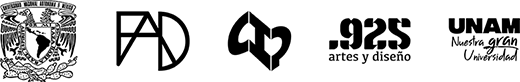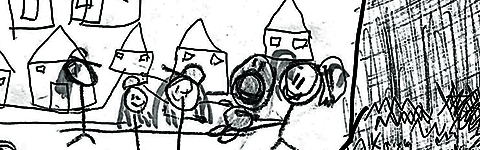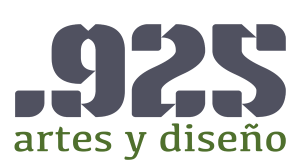| Resumen: La maternidad y el glitch art convergen en una exploración simbólica del cuerpo, la materialidad y la identidad. Mediante la estética del glitch art se busca cuestionar su concepción tradicional, al despojarla de estereotipos y otorgarle una perspectiva disidente como representación dentro de las artes visuales. Este enfoque aproxima el rol materno desde perspectivas transgresoras, donde las expectativas sociales son distorsionadas y evocan una maternidad fragmentada y vulnerada, cercana a la abyección. Palabras clave: maternidad, glitch art, abyecto, artes visuales, feminismo |
| Abstract: Motherhood and glitch art converge in a symbolic exploration of the body, materiality and identity. Through the aesthetics of glitch art, it seeks to question the traditional conception of motherhood, stripping it of stereotypes and giving it a dissident perspective as a representation within the visual arts. This approach approaches the maternal role from transgressive perspectives, where social expectations are distorted, evoking and evoking a fragmented and violated motherhood, close to abjection. Keywords: maternity, glitch art, abject, visual arts, feminism |
Usa el error como un exoesqueleto de progreso.
El error es una experiencia maravillosa de una interrupción
que aleja a un objeto de su forma y discurso ordinarios.
Rosa Menkman (2009)
Translated by Judith Saraí Peña Jiménez. Recibido: 29 de enero, 2025 Dictaminado: 3 de abril, 2025 Publicado: 16 de mayo,2025
Este ensayo forma parte del desarrollo integrado en la investigación de la Maestría en Artes Visuales para la tesis titulada “Fragmentos de maternidad: el glitch como lenguaje visual de identidad y género”, donde se propone una yuxtaposición entre glitch y maternidad.
De la maternidad al glitch: definiciones considerables
La Real Academia Española (2014) define el término madre, de manera inicial, como “mujer de quien ha nacido otra persona”. Aunque esto refleja una conceptualización arraigada en la sociedad de manera histórica y cultural, resulta insuficiente para abordar la complejidad que implica ser madre. Tal formulación impide problematizar diversas dimensiones en las que se ve envuelta. Por lo tanto, en este sentido, la maternidad resulta una categoría de análisis en el marco de investigación sobre el glitch art.
Yorneylis Torres Zambrano (2020) sostiene:
Todo ser humano nace de una mujer, pero ninguna mujer es madre por naturaleza. Contar con un aparato reproductivo nos hace competentes para el proceso biológico de concebir, no obstante, maternar no es un mero proceso biológico, como experiencia, pasa por involucrar elementos organizados para hacer de esta una acción más allá de la mujer-madre.
Esta perspectiva resalta cómo la maternidad, más allá de un evento biológico, es una construcción cultural y social.
Por otro lado, la maternidad como la asunción de un rol debe considerarse en cuanto a un contexto específico. Las psiquiatras Rocío Paricio del Castillo y Cristina Polo Usaola (2020) argumentan que “el nacimiento de la madre se produce a través de experiencias profundamente transformadoras que la mujer atraviesa a lo largo del proceso de concepción, gestación, parto y crianza, sobre las cuales va construyendo su nueva identidad materna”. Por tal razón, se puede hablar de que la identidad materna está construida a partir de experiencias individuales y contextuales, por lo que no solo se da dentro de una construcción social.
En este contexto, la maternidad puede tener la capacidad de metaforizarse a través del glitch art, como una muestra de las representaciones de la experiencia de cada identidad construida por prácticas que no son homogéneas, puesto que, dentro de los procesos vivenciales de ser madre, se destaca que existen complejidades individuales de acuerdo con el contexto. Para profundizar en esta analogía, resulta importante definir cómo se entiende el error y por qué se aborda como una estética para su representación en las artes visuales.
Rosa Menkman, investigadora y artista holandesa destacada en el estudio del glitch, define este fenómeno como una forma de crítica cultural y estética, y explica que “la estética no solo se ocupa de lo tradicionalmente bello, sino también de cómo se interpretan y valoran las anomalías visuales dentro de un contexto cultural específico” (2009). Desde este punto de vista, el glitch se consolidada como una herramienta crítica para reinterpretar estructuras establecidas, como en este caso las relacionadas con la maternidad.
Además, desde la práctica artística, Menkman emplea los glitches para indagar en la “poética de la falla” y la intención del artista con la incontrolabilidad del error. Así, define el glitch como “un error o fallo inesperado que ocurre durante el procesamiento digital, a menudo manifestándose como artefactos visuales o auditivos que interrumpen la normalidad de la imagen o del sonido” (2009). El reconocimiento y la nomenclatura del fallo transforman la experiencia; lo que al principio era un error como problema, se toma como una oportunidad para reconfigurar de nuevo el sistema.
¿Cómo se establece el glitch dentro de la estética del error? Por ejemplo, una “autonomía” del arte que Theodor Adorno (1970) defendía concede que este se adapte a las convenciones estéticas comerciales: “El arte se mantiene en la verdad al hacerse, en su autonomía, la semblanza de lo contrario: la negación de la sociedad pragmática”. Los glitches, en los cuales son característicos el error digital y las corrupciones de datos, no se consideran dentro de las normativas de producción artística estandarizada, lo cual parece ser un acto de resistencia a la homogeneización de la “industria cultural”. En otro orden de ideas, la estética del error hace un esfuerzo para “hacer visibles las contradicciones inherentes” en nuestra relación mediada tecnológica y cultural con el mundo (Adorno, 1970).
En el contexto contemporáneo, la propuesta de Legacy Russell (2020) resulta un puente que conecta a la maternidad con el glitch art. En primer lugar, el manifiesto de Russell se estructura en doce declaraciones puntuales, cada una desarrollada a partir de obras de artistas que pertenecen a comunidades poco representadas en el circuito artístico; por lo tanto, se plantea al aterrizar puntualmente lo siguiente: El glitch se niega/ El glitch es cósmico/ El glitch lanza shade/ El glitch y sus fantasmas/ El glitch es error/ El glitch encripta/ El glitch es anticuerpo/ El glitch es piel/ El glitch es virus/ El glitch moviliza/ El glitch es remezcla/ El glitch sobrevive. ¿Cuáles son las implicaciones culturales y filosóficas del feminismo glitch según Legacy Russell?
Al respecto, la curadora e investigadora mexicana Doreen A. Ríos (2022), cuyo trabajo se centra en el arte digital, explica:
[El] feminismo glitch reconoce el valor de la visualidad y el papel revolucionario que juegan las prácticas digitales en la expansión de arqueologías, deconstrucciones y representaciones de los cuerpos y, simultáneamente, mantiene una perspectiva crítica sobre cómo varios dualismos antagónicos parecen mantenerse en el plano de lo digital: virtual/real, naturaleza/cultura y, por supuesto, masculino/femenino.
Lo anterior podría trasladarse a discutir, con base en esta reflexión, sobre cómo el glitch desmantela las estructuras patriarcales en relación con la maternidad. La filósofa y escritora francesa Simone de Beauvoir (1949) ya subrayaba la necesidad de cuestionar las construcciones sociales que relegan a la mujer a roles predeterminados, como el de madre, y argumentaba que “la maternidad, lejos de ser una elección libre, se ha convertido en un mandato social que perpetúa la subordinación de la mujer”.
En este sentido, el feminismo glitch funciona como una vía para glitchear”[1] las narrativas tradicionales de la maternidad, entendido como hacer uso de la estética del error para poner en cuestión la representación visual contemporánea. De este modo, con el uso de errores dentro de las manifestaciones artísticas sobre la mujer y la maternidad es posible crear nuevas formas de entender la identidad materna, alejada de los estereotipos, pero sobre todo de los roles impuestos.
Aproximación estética del glitch a la abyección en la maternidad
A lo largo de la historia, el discurso sobre la maternidad se ha utilizado para justificar el papel de la mujer en la sociedad, definida por su “vocación natural” hacia la reproducción. En este sentido, De Beauvoir decía que, aunque el cuerpo femenino parece estar orientado biológicamente hacia la reproducción de la especie, esta función ya no debe asimilarse como un destino inevitable, dado que la sociedad moderna ha alcanzado un nivel de control consciente sobre la reproducción.
Asimismo, en el transcurso del tiempo, este concepto ha abarcado desde perspectivas biológicas y psicológicas hasta socioculturales, tal como lo expresa la investigadora uruguaya María Laura Giallorenzi (2020): “desde la cultura, se difunden discursos tradicionales sobre la maternidad, donde es entendida como mandato, destino ineludible, fuente de felicidad, acto de amor y espacio simbólico de realización plena para todas las mujeres”.
Este tipo de narrativa promueve que la maternidad es un destino ineludible, una especie de “deber natural” que garantiza felicidad y la realización plena de la mujer. En tal sentido, se le presenta como un acto de amor, al igual que un espacio simbólico que otorga sentido a la vida femenina.
Tal discurso idealizado de la maternidad genera una serie de presiones sociales que colocan a la mujer en una posición donde su valor pareciera determinado por su capacidad reproductiva. Desde esta perspectiva, el hecho de no desear o no poder ser madre llega a interpretarse como una falta o desviación de su rol “natural”. De manera similar, dentro de una norma cultural y moral que invisibiliza otras formas de desarrollo personal y profesional, refuerza estereotipos de género que limitan la autonomía de las mujeres.
Sin embargo, este determinismo cultural en varios movimientos feministas y estudios de género ha resultado en críticas que cuestionan si la maternidad es o no un requisito previo para la “felicidad” y la realización femenina.
De Beauvoir (1949) explica:
En virtud de la maternidad es como la mujer cumple íntegramente su destino fisiológico, esa es su vocación “natural”, puesto que todo su organismo está orientado hacia la perpetuación de la especie. Pero ya se ha dicho que la sociedad humana no está jamás abandonada a la Naturaleza. Y, en particular, desde hace aproximadamente un siglo, la función reproductora ya no está determinada por el solo azar biológico, sino que está controlada por la voluntad.
Por otra parte, y al contrario que De Beauvoir, la filósofa y teórica de origen búlgaro Julia Kristeva (1979) plantea que “las mujeres consideran la maternidad indispensable para la complejidad de la experiencia femenina, con sus alegrías y sus penas”, puesto que a través de esta experiencia se descubren nuevas dimensiones de su identidad y desarrollan una mayor conciencia de su capacidad de influencia y agencia en el mundo. Para la autora, la maternidad no cabe en el canon idealizado ni la reduce a un destino inevitable; más bien la yuxtapone entre la biología, el deseo personal y las exigencias culturales:
La llegada del hijo, en cambio, introduce a su madre en los laberintos de una experiencia poco común: el amor a otro. No para sí, ni para un ser idéntico, todavía menos para otro con el que el “yo” se fusiona (pasión amorosa o sexual). Sino lento, difícil y delicioso aprendió de la atención, de la dulzura, del olvido de sí. Realizar este trayecto sin masoquismo y sin aniquilamiento de la persona afectiva, intelectual, profesional, parece ser el reto de una maternidad desculpabilizada. Esta se convierte, en el sentido fuerte del término, en una creación. De momento, descuidada.
No obstante, el deseo de afirmación femenino se manifiesta ahora en la aspiración a la creación artística y en particular a la literaria (pp. 360-361).
Asimismo, propone que ejercer una maternidad consciente no afecta en su totalidad la posibilidad de que la mujer se desarrolle como persona intelectual, profesional y afectiva.
Por otro lado, en el contexto artístico, Eva Santos (2009), profesora de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, señala que “la maternidad ya no es idealizada en la virgen que amamanta serenamente y con amor a un niño. Ya no es el trono que sostiene la mirada del bebé, de un bebé varón que debe conquistar la autonomía de este objeto-madre para obtener su categoría de sujeto, mediante un reconocimiento mutuo sino situándolo como un ‘otro’”. Con base en esta reinterpretación, algunas obras de arte contemporáneo creadas por mujeres revolucionan las imágenes que siguen reproduciendo discursos sobre la maternidad de forma arcaica o “tradicional”.
Cabe señalar que, en el catálogo de la exposición Maternar: Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción llevada a cabo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (muac)[2] de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) entre finales de 2021 y principios del 2022, se menciona lo siguiente:
Por supuesto, hay casos de mujeres artistas que, de manera contundente, desde la década de los años sesenta, no solo fueron madres sino que pusieron la maternidad dentro de su práctica para producir otra visibilidad. Louise Bourgeois, Lea Lublin, Mierle Laderman Ukeles, Mary Kelly, el grupo Polvo de Gallina Negra, solo por mencionar a algunas, comenzaron a abrir camino de la mano del feminismo para problematizar las representaciones de lo doméstico y cuestionar las definiciones de la productividad artística hecha por mujeres (Chávez Mac Gregor, 2021).
Esta evolución en la representación de la maternidad y su intersección con el feminismo marca un importante punto de reflexión, dado que para las artistas este cambio no solo reflejó sus vivencias personales, sino que además abrió paso a lo que se consideraba arte, ya que aportaron una nueva visibilidad de la maternidad por encima de las definiciones existentes de productividad artística, así como de los roles de género.
Por ejemplo, Mary Kelly (1973) se inspiró en su propia experiencia como madre para crear Postpartum Document, una obra sobre la complejidad de la maternidad (véase figura 1), la cual consta de seis secciones que documentan la relación en desarrollo entre la artista y su hijo. La artista utilizó una variedad de medios, incluyendo texto, fotografía, dibujo y objetos encontrados como pañales y ropas infantiles. Uno de los aspectos más innovadores es el uso del análisis psicoanalítico. En sus propias palabras, con esto buscaba “interrogar el discurso social sobre la maternidad y el papel del lenguaje en la constitución de la subjetividad” (Kelly, 1983). El impacto fue significativo, ya que resultó provocador ante las expectativas tradicionales del arte moderno y del rol de las mujeres en la sociedad. Como señala Roszika Parker (1984), la obra de Kelly “abrió nuevos caminos al centrar la experiencia femenina y utilizar el psicoanálisis como un marco».

Por otro lado, dentro del arte feminista en México, la conformación del grupo Polvo de Gallina Negra y su proyecto ¡madres! es un punto importante en el arte contemporáneo de la década de 1980, en el cual las artistas Mónica Mayer y Maris Bustamante plantearon una forma de integrar la vida y el arte. Mayer (2004) menciona:
Nuestro primer paso fue embarazarnos para entender el tema a fondo. Naturalmente contamos con la ayuda de nuestros esposos quienes como artistas entendieron perfectamente bien nuestras intenciones. Como buenas feministas tuvimos hijas y, para probar nuestra exactitud científica, Yuruen y Andrea nacieron con tres meses de diferencia en 1985, el año del terremoto. Desde entonces nos presentamos como el único grupo que cree en el parto por el arte.
Además de los performances ante público en vivo, Mayer y Bustamante realizaron en 1987 una presentación en televisión abierta (véase figura 2), como parte del programa Nuestro Mundo, conducido por el periodista Guillermo Ochoa:
Nos pusimos nuestras enormes panzas de unicel con mandil y llevamos una muñeca que tenía un parche sobre el ojo tal como el famoso personaje Catalina Creel, la mala madre interpretada por María Rubio en la telenovela Cuna de lobos que acababa de ser transmitida. A Ochoa también le llevamos una panza de unicel y una corona de reina del hogar y lo nombramos Madre por un día. El conductor participó entusiastamente en este performance (Mayer, 2004, pp. 40-41).

Este tipo de arte performático no solo buscaba entretener, sino también provocar la reflexión acerca de la forma en que los medios de comunicación moldean imágenes estereotipadas de roles de género en formatos tan populares como las telenovelas. Con esto, las artistas usaron la televisión como espacio museístico, al enfrentar la cultura del machismo, popular en México, e intervenir al conductor del programa con una “panza” de embarazo: es, como se dice de manera coloquial, un “glitch en la matrix”, puesto que va en contra de los arquetipos de la mujer embarazada y considera la necesidad de buscar otras nociones preconcebidas sobre quién más puede ser madre: los hombres. Por lo tanto, con su grupo Polvo de Gallina Negra, Mayer y Bustamante abrieron paso a la revisión general de su experiencia como madres desde la mirada feminista.
Por otro lado, en el ensayo visual La reliance, ou de l’érotisme maternel, dirigido por G. K. Galabov (2013) con guion de Julia Kristeva, se aborda la genealogía del concepto de maternidad, al analizar cómo se ha representado la erótica de lo maternal a lo largo de la historia (véase figura 3). El audiovisual presenta ejemplos que van desde los jeroglíficos egipcios hasta la cultura griega, pasando por la influencia de las tradiciones asiáticas y de Oriente Medio, hasta llegar al expresionismo alemán, la cultura burguesa, la literatura francesa y la obra de artistas como Picasso, entre otros.
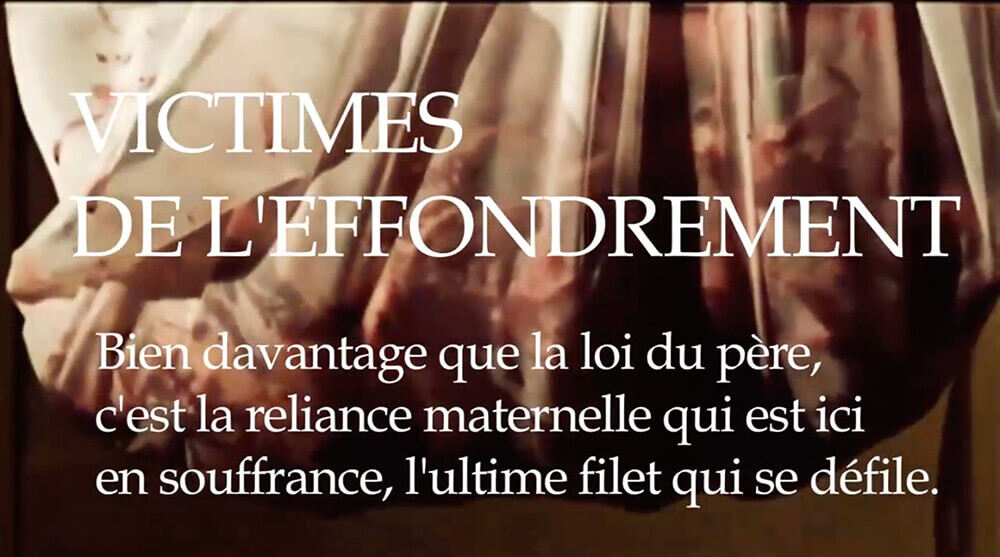
Este ensayo propone una redefinición de la maternidad que relaciona su representación con el glitch art, dado que los destellos como transiciones indican los cambios de un periodo a otro. Al retomar las conceptualizaciones teóricas de Kristeva sobre lo abyecto, esto se define como aquello que, a pesar de ser parte de la identidad propia o social, provoca repulsión, incomodidad y rechazo. En el contexto de la maternidad, el concepto de abyección cobra relevancia, pues “la madre es un sujeto que se debate entre lo propio y lo ajeno; lo abyecto y lo aceptable” (Kristeva, 1982). En otras palabras, la maternidad envuelve una tríada de complejidades individuales.
La sociedad impone a las madres un ideal de pureza, abnegación y devoción absoluta hacia su prole. Sin embargo, cuando muestran elementos de ambivalencia, ira o cansancio, de inmediato se les cataloga como “desviadas” o “inadecuadas”. En este sentido, como expresa Mary Douglas (1966), se evidencia que “la maternidad abyecta no es la renuncia a la crianza, sino la expresión de una maternidad auténtica, que involucra emociones y vivencias menospreciadas o vilipendiadas por los cánones sociales. En su análisis sobre pureza y peligro, la autora añade que las sociedades definen lo puro y lo impuro en función de límites simbólicos, y las madres que se apartan de la narrativa idealizada caen en la categoría de lo “impuro” o lo abyecto.
En este sentido, resulta necesario dar cuenta de cómo el rechazo de ciertos comportamientos maternos por parte de la sociedad es, en última instancia, un reflejo de la abyección. El propio cuerpo de la madre es una fuente de abyección para la sociedad. La maternidad involucra fluidos corporales y procesos que desafían las concepciones higiénicas y estéticas convencionales, con lo que generan incomodidad en la colectividad. Como afirma Kristeva (1982), “el cuerpo materno es el punto de encuentro entre la vida y la muerte, entre lo aceptable y lo inaceptable”. Tan es así que, en la medida que la maternidad expone a la sociedad a lo visceral, lo biológico y lo incontrolable, se produce un rechazo hacia aquellos aspectos que ponen en entredicho el ideal de limpieza y control.
Ahora bien, esa abyección se manifiesta en la dimensión psicológica y emocional. Las madres que no logran o no desean cumplir con los mandatos sociales de perfección y sacrificio absoluto se abocan a ese envilecimiento, marginadas por una cultura que no acepta su experiencia. En este sentido, “la maternidad auténtica se torna abyecta en la medida en que el sistema de valores dominante no la contempla” (Douglas, 1966). Las mujeres que reconocen la complejidad y dificultad de la maternidad —incluyendo sentimientos de frustración, cansancio o ambivalencia hacia sus hijos— son con frecuencia objetos de juicio y rechazo.
Así, se concluye que la abyección en la maternidad no implica un rechazo directo contra la maternidad en sí misma, sino contra la noción de una maternidad idealizada e incuestionable. La sociedad tiende a rechazar aquellas formas que no se ajustan a su imaginario de perfección y pureza. Como resultado, se genera un espacio de marginalización para aquellas que transgreden o desafían las normas, y se les sitúa en la periferia de la aceptación social. En palabras de Kristeva (1982), “lo abyecto no es lo extraño o lo ajeno, sino aquello que, estando en uno mismo, se rechaza por no corresponder a los ideales impuestos”.
Hablar de una maternidad disidente implica alejarse de los cánones de una familia tradicional y explorar nuevas formas de representación que capturen la fragmentación y las tensiones de la identidad materna. En este sentido, el glitch art ofrece un vehículo expresivo idóneo, pues sus características estéticas —rupturas de imagen, errores visuales y distorsiones— reflejan las experiencias de las mujeres que se sienten divididas entre expectativas sociales y sus propias realidades.
Comprender el lenguaje del glitch y reconocerlo implica que existen diversos tipos del mismo, cuyos valores visuales indican una descomposición de la imagen, además de obedecer a los principios de disrupción desde el momento en que ocurre un error deliberado. En sus inicios, el glitch era una experiencia efímera y personal con una máquina, al representar un encuentro extraño y perturbador. Este fenómeno, que solía ser un obstáculo en el flujo tecnológico, ha sido cooptado por artistas e instituciones para simbolizar el fracaso de manera metafórica. La nueva forma de glitch art se enfoca en el diseño y los productos finales más que en la interrupción del proceso tecnológico. Lo que antes se percibía como un problema se transforma en un filtro o defecto predeterminado (Menkman, 2011).
Reflexiones conclusivas
Este ensayo propuso una reflexión crítica sobre el potencial del glitch art como estrategia estética y política para representar formas de maternidad abyecta, entendida a partir de la noción kristeviana de abyección como aquello que el orden simbólico expulsa para garantizar su estabilidad. El glitch no solo debe entenderse como una falla técnica, sino también como una operación disruptiva capaz de desestabilizar visualmente las representaciones hegemónicas de la maternidad.
Así, el glitch, mediante técnicas de distorsión visual, sobreexposición, repetición y fragmentación sobre imágenes que involucren la maternidad, puede funcionar como una propuesta de la estética del error aplicada en las artes visuales.
Las prácticas artísticas analizadas dan cuenta de cómo la maternidad puede ser abordada desde lo abyecto, lo performativo y lo glitch, al desarticular los discursos normativos que históricamente la han representado. En Postpartum Document, Mary Kelly introduce el psicoanálisis como herramienta crítica para visibilizar la subjetividad en la experiencia materna.
Por su parte, el colectivo mexicano Polvo de Gallina Negra y su incursión en medios de comunicación masiva problematiza la representación estereotipada de la madre en la cultura popular. Al ironizar por la vía televisiva y asignar a un hombre una gestación simbólica, las artistas reconfiguran el cuerpo gestante como un territorio político y performativo.
Por último, el ensayo visual de Galabov articula una genealogía de las representaciones maternas que, al incorporar el glitch como recurso estético y simbólico, introduce una temporalidad fragmentada e inestable. Esta operación refleja el carácter abyecto de la maternidad propuesto por Kristeva: un espacio donde convergen el deseo y la repulsión. En este sentido, el glitch funciona como metáfora de las fisuras en la construcción simbólica de lo materno.
En conjunto, estos casos permiten pensar la maternidad no como una esencia, sino como una zona de conflicto simbólico donde convergen tensiones subjetivas, políticas y culturales. Las prácticas artísticas que la abordan desde lo abyecto y lo glitch permiten imaginar otras maternidades posibles y abrir un campo de intervención crítica sobre los regímenes visuales y discursivos acerca de quién puede, debe o no debe ser madre.
En suma, se concluye que el glitch art no solo constituye un campo fértil para la experimentación visual, sino que, al ser apropiado desde una perspectiva crítica y situada, puede configurarse como una herramienta de resistencia frente a las representaciones normativas de la maternidad. Su potencial radica en la posibilidad de articular teoría, técnica y contexto para generar imágenes capaces de alojar lo abyecto y, con ello, abrir otras formas de inscripción simbólica y política de la maternidad. ¶
[.925 artes y diseño, año 12, edición 46]
Referencias
- Adorno, T. (1970). Teoría estética. Akal.
- Amorós, C., y De Miguel Álvarez, A. (2021). Teoría feminista y movimientos feministas. Cátedra.
- Beauvoir, S. de (1949). El segundo sexo. Gallimard.
- Chávez Mac Gregor, H. (2021). Maternar. Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción [catálogo de exposición]. muac-unam, Ciudad de México, México.
- Douglas, M. (1966). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. Routledge.
- Galabov, G. K. (director). (2013). La reliance, ou de l’érotisme maternel. Vimeo. https://vimeo.com/62742478
- Giallorenzi, M. L. (30 de abril de 2020). Hacia una deconstrucción de la unión mujer-madre. Revista Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, 8(14), 4-22.
- Kelly, M. (1983). Postpartum Document. University of California Press.
- Kristeva, J. (1979). El tiempo de las mujeres. Siglo XXI.
- Kristeva, J. (1982). Powers of Horror: An Essay on Abjection.: Columbia University Press.
- López González, E. (2021). Pintura material y error digital. Un análisis e interpretación del glitch. Universitat Politècnica de València.
- Mayer, M. (2004). Rosa chillante. Mujeres y performance en México. Conaculta.
- Menkman, R. (2009). Glitch Studies Manifesto. Institute of Network Cultures. https://www.scribd.com/document/372812273/Manifiesto-Glitch-Por-Rosa-Menkman
- Menkman, R. (2011). The Glitch Moment(um). Institute of Network Cultures.
- Paricio del Castillo, R. y Polo Usaola, C. (15 de febrero de 2021). Maternidad e identidad materna: deconstrucción terapéutica de narrativas. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 40(138), 33-54.
- Parker, R. (1984). The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine. The Women’s Press.
- Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española. (23ª ed.). Espasa Calpe.
- Ríos, D. A. (11 de abril de 2022). Las múltiples posibilidades del error: [Feminismo del error]. Terremoto. https://terremoto.mx/revista/las-multiples-posibilidades-del-error-feminismo-glitch/
- Russell, L. (2020). Glitch Feminism: A Manifesto. Verso Books.
- Santos, E. (2009). Cuerpos de mujer tejidos por mujeres. Academia. https://www.academia.edu/23721111/Cuerpos_de_mujer_tejidos_por_mujeres
- Torres Zambrano, Y. (enero-junio de 2020). La maternidad como ideal femenino, desde lo dominante, lo residual y lo emergente. Perspectivas. Revista de Ciencias Sociales, 5(9), 32-50.
[1] Término que se define como un “fallo que es una corrección de la ‘máquina’ y, a su vez, una salida positiva” (Russell, 2020) y que, en términos coloquiales, podría referirse a provocar fallos para evidenciar los errores del sistema.
[2] Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ubicado en la Ciudad de México.