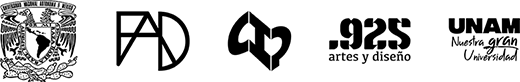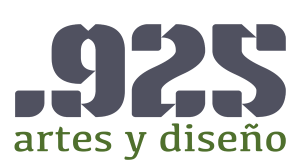Artistas, diseñadores y artesanos de joyería en Taxco. Seminario de análisis histórico y recuento de experiencias
Por Mayra Uribe Eguiluz.– Como parte de las actividades académicas, de investigación y vinculación que realiza la FAD en su sede Taxco,